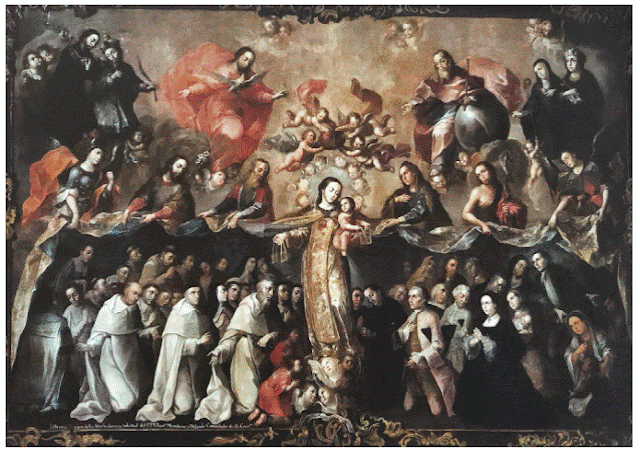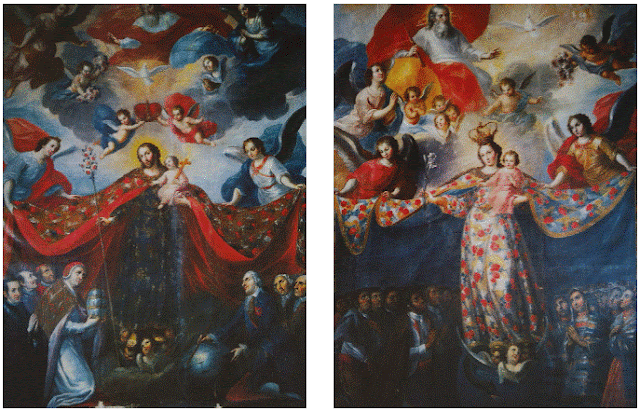Los evangelios apócrifos y
el nacimiento de Jesús
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/otra-vida-jesucristo-evangelios-apocrifos_8743
¿De dónde surgen enseñanzas o
costumbres tales como que José era anciano cuando desposó a la virgen María, y
que ya tenía hijos; o que Jesús nació en una cueva; o la del buey y el asno en
el pesebre; o los nombres de los padres de María; o la perpetua virginidad de
María?
«Los evangelios apócrifos constituyen una parte importante de la
tradición de los hechos del cristianismo. El calificativo de «apócrifos»
influyó, sin embargo, en la falta de aprecio de los estudiosos y los
cristianos de a pie. Al lado de los evangelios canónicos, los apócrifos
aparecen como los que refieren leyendas y mitos frente a los que hablan
de hechos. Esto no siempre es verdad, pues a veces —aunque ciertamente
pocas— transmiten ciertas noticias y dichos de Jesús que puede acercarse
al Jesús histórico.
El término «apócrifos» significa etimológicamente «ocultos»,
«escondidos». De alguna forma, la denominación primitiva alude a una
reserva intencionada, pues tanto para ciertos eclesiásticos como para
algunos herejes, se trataría de obras solamente conocidas y utilizadas por
un grupo privilegiado de iniciados. La etiqueta les era particularmente
útil, por cuanto los escritos apócrifos recibieron frecuentemente
las críticas de la mayoría de los escritores ortodoxos, que los señalaban
como peligrosos o desviados de la doctrina verdadera.
El significado actual de «apócrifo» ha variado de esta acepción
primigenia y significa «falso, rechazado» por la ortodoxia, por lo que
está dedicado especialmente a las obras que imitan los géneros literarios
bíblicos pero no han sido admitidas por la Iglesia en el canon de los
libros inspirados.
Los escritos apócrifos han tenido un influjo efectivo en la
tradición cristiana y en el desarrollo de sus doctrinas. Dogmas
importantes están basados en tradiciones, cuyo testimonio escrito se
encuentra básicamente en estos textos. Así, la asunción de la Virgen es el
núcleo de los apócrifos asuncionistas. La virginidad perpetua de María
está expresada plásticamente en los Evangelios de la Natividad. La misma
divinidad de Jesús aparece en los evangelios apócrifos de una forma más
rotunda incluso que en los canónicos.» [Antonio
Piñero. Todos los evangelios – Traducción íntegra de las lenguas originales de
todos los textos evangélicos conocidos]
1. Protoevangelio de Santiago
Autor: Desconocido.
Fecha
probable de composición: Quizá de mediados del siglo II. En cualquier caso,
anterior al siglo IV.
Lugar
de composición: Desconocido.
Lengua
original: Griego.
Fuentes:
Unos 20 manuscritos medievales, del siglo XII en adelante.
Este apócrifo es uno de los más antiguos y origen de una tradición
legendaria recogida por otros apócrifos de la infancia de Jesús. Su presunto
autor según el texto sería Santiago, el «hermano del Señor», que lo habría
escrito en el desierto, pero la noticia es inverosímil. La repercusión de
este apócrifo en las leyendas populares cristianas e incluso en la teología fue
enorme.
En este apócrifo podemos encontrar entre otras cosas que:
… los padres de María, llamados Ana y Joaquín, no podían tener
hijos hasta que un ángel les anunció el milagro…
4:1 He aquí que un ángel del Señor se le presentó y le dijo: «Ana,
Ana, el Señor ha escuchado tu plegaria. Concebirás y darás a luz, y se hablará
de tu descendencia en toda la tierra». Dijo Ana: «Vive el Señor, mi Dios, si
engendro varón o hembra lo presentaré como ofrenda al Señor mi Dios, y estará
prestándole servicio todos los días de su vida». 2 Llegaron
dos mensajeros diciéndole: «Joaquín, tu marido, viene con sus rebaños». Pues un
ángel del Señor bajó hasta él y le dijo: «Joaquín, Joaquín, el Señor Dios ha
escuchado tu plegaria. Baja de aquí, pues he aquí que Ana, tu mujer, va a
concebir en su vientre».
… José era ya anciano, viudo, y tenía hijos antes de casarse con
María.
9:2 Respondió José: «Tengo hijos y soy anciano, mientras ella es
una jovencita; no vaya a convertirme en motivo de risa ante los hijos de
Israel».
… que Jesús nació en una cueva:
18:1 Encontró allí una cueva y la introdujo en
ella. Dejó junto a María a sus hijos, y él salió a buscar una comadrona hebrea
por la región de Belén.
2. Evangelio del Pseudo Mateo
Autor: Desconocido.
Fecha
probable de composición: Base del relato anterior al 200. Texto actual del
siglo VI.
Lugar
de composición: Desconocido.
Lengua
original: Griego.
Fuentes:
Traducción latina, probablemente del siglo VI, conservada en un manuscrito del
siglo XIV.
Las leyendas de este evangelio tuvieron gran influencia en la
tradición cristiana. Obras de literatura, el arte en sus aspectos de la pintura
y la escultura, libros de devoción y hasta las reflexiones de grandes místicos
fueron sensibles a ellas.
En este escrito apócrifo encontramos una exaltación fantasiosa de
la santidad y pureza de María (más propia de la Edad Media)…
6:2 …Así progresaba más y más en la alabanza de Dios. Finalmente, en
compañía de las vírgenes mayores se instruía en la alabanza de Dios, de tal
manera que no había ninguna más presta que ella en la vigilancia, ninguna más
erudita en el conocimiento de la ley de Dios, ninguna más sumisa en la
humildad, ninguna más elegante en el canto de los salmos de David, ni más
generosa en la caridad, ni más pura en la castidad, ni más perfecta en toda
clase de virtud. Pues era constante, inconmovible, inmutable, y cada día
progresaba hacia lo mejor. 3 Nadie la vio nunca airada, ni la oyó decir una
mala palabra. Su lenguaje estaba tan lleno de gracia que se conocía que Dios
estaba en su lengua. Permanecía continuamente en la oración y en el estudio de
la Ley. Se preocupaba de que ninguna de sus compañeras pecara de palabra, ni se
dejara llevar de una risa desacompasada, ni se comportara con sus semejantes
con injurias o soberbia… Frecuentemente se la veía en conversación con los
ángeles, quienes la trataban como si fueran íntimos amigos. Si alguno de los
enfermos la tocaba, regresaba al instante sano a su casa.
… el autor pone en boca de María una exaltación de la virginidad,
aquí se ve el evidente interés de exaltar el celibato como la condición ideal
de un siervo de Dios (sacerdotes, monjes y monjas); y de considerar el acto
sexual (aún dentro del matrimonio) como una mancha en la carne….
7:1 … María les respondió diciendo: «Dios es honrado sobre todo con la
castidad, como se puede comprobar:
2»
Porque antes de Abel no hubo justo alguno entre los hombres. Él agradó a Dios
por sus ofrendas y fue asesinado despiadadamente por el que le desagradó. No
obstante, recibió una doble corona, por sus ofrendas y por su virginidad,
porque nunca aceptó una mancha en su carne. Finalmente, también Elías fue
llevado en carne al cielo, porque conservó virgen su carne. Esto es lo que
aprendí en el templo de Dios desde mi infancia, que una virgen puede ser amada
de Dios. Por eso, tomé en mi corazón la decisión de no conocer varón jamás».
12:4 … Entonces, María, viendo la sospecha del
pueblo y puesto que no estaba del todo justificada, dijo con voz clara cuando
todos la oían: «Vive Adonay, el Señor de los ejércitos, en cuya presencia me
encuentro, que nunca he conocido varón ni pienso conocerlo, porque desde mi
niñez tengo tomada esta decisión. Y este es el voto que hice a Dios desde mi
infancia: permanecer íntegra para aquel que me creó. En tal integridad confío
que viviré para él solo, y mientras viva permaneceré para él solo libre de toda
impureza».
Este evangelio apócrifo también menciona que José era anciano y
tenía hijos antes de desposarse con María…
8:4 Entonces todo el pueblo felicitaba al anciano diciendo: «Has
logrado la felicidad en tu ancianidad, porque Dios ha manifestado que eres el
idóneo para recibir a María». Pues los sacerdotes le decían: «Recíbela, porque
de toda la tribu de Judá tú eres el único elegido por Dios». Entonces José,
postrándose con humildad, comenzó a rogarles diciendo con vergüenza: «Soy
anciano y ya tengo hijos, ¿por qué me confiáis esta jovencita?».
… también afirma que María dio a luz en una cueva, entre
prodigios y señales…
13:1 Sucedió que, pasado algún tiempo, un
edicto publicado del César Augusto ordenaba que todo el mundo fuera a
empadronarse a su propia patria. Este empadronamiento fue ejecutado por el
gobernador de Siria Cirino. Se vio, pues, José en la necesidad de trasladarse a
Belén con María, porque procedía de allí, y María era de la tribu de Judá y de
la casa y de la patria de David. Cuando José y María iban por el camino que
lleva a Belén, dijo María a José: «Veo a dos pueblos ante mí, a uno que llora y
a otro que se alegra». José le respondió: «Estate sentada, sujétate bien en el
jumento y no digas palabras inútiles». Entonces apareció ante ellos un joven
hermoso, vestido con espléndidas vestiduras, que dijo a José:
«¿Por qué
has dicho que son superfluas las palabras sobre los dos pueblos de que ha
hablado María?
Pues ha
visto al pueblo judío que lloraba, porque se ha apartado de su Dios, y ha visto
al pueblo de los gentiles alegrarse porque se ha acercado y se ha colocado
cerca del Señor. Es lo que prometió a nuestros padres Abrahán, Isaac y Jacob.
Porque ha llegado el tiempo en que por la descendencia de Abrahán serán
benditas todas las gentes». 2 Dicho esto, el ángel mandó detenerse al jumento
porque había llegado el momento del parto. Y ordenó a María que bajara de la
cabalgadura y entrara en una cueva subterránea en la que nunca había habido
luz, sino siempre tinieblas, porque no entraba en absoluto la luz del día.
Pero, al entrar María, empezó toda la cueva a llenarse de resplandor, y como si
dentro estuviese el sol, toda mostraba un fulgor luminoso. Como si allí fuera
el mediodía, una luz divina iluminaba la cueva. Y ni de día ni de noche faltó
la luz divina mientras estuvo dentro María. Fue allí donde dio a luz un niño, a
quien rodearon los ángeles en el momento de nacer, y una vez nacido lo adoraron
diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres del
beneplácito divino».
… hay un evidente interés en
destacar la Perpetua Virginidad de María…
13:3 Ya hacía rato que José había ido a buscar
comadronas. Y cuando regresó a la cueva, María ya había dado a luz al niño.
José dijo a María: «Yo te he traído a las comadronas Zelomí y Salomé, pero
están fuera delante de la cueva y no se atreven a entrar acá por el excesivo
resplandor»… Entonces mandó que una de ellas entrara con él. Entró Zelomí, y
dijo a María: «Permíteme que te toque». Cuando María le permitió que la tocara,
exclamó a grandes voces la comadrona diciendo: «¡Señor, gran Señor, ten
misericordia! Nunca se ha oído ni siquiera sospechado que los pechos estén
llenos de leche, y el niño que ha nacido haya dejado virgen a su madre. Ninguna
mancha de sangre hay en el recién nacido, ningún dolor en la parturienta. Una
virgen concibió, virgen dio a luz, virgen permaneció».
… Jesús en el establo, el buey y el asno…
14:1 A los tres días del nacimiento del
Señor, salió María de la cueva y entró en un establo. Colocó al niño en un
pesebre, y un buey y un asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo anunciado en
la profecía de Isaías: «Conoció el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su
señor» (Is 1, 3). Y es que los mismos animales, situados a su lado, lo adoraban
sin cesar. Así se cumplió lo dicho en la profecía de Habacuc: «En medio de dos
animales te darás a conocer». En aquel mismo lugar permanecieron José y María
con el niño durante tres días.
… los magos de oriente, después de dos años…
16:1 Pasados dos años, llegaron a Jerusalén
unos magos de Oriente portando grandes regalos. Preguntaron insistentemente a
los judíos diciendo: « ¿Dónde está el rey que os ha nacido? Pues hemos visto su
estrella en Oriente y venimos a adorarlo».
16:2 Cuando los magos iban de camino, se
les apareció la estrella, y como si les hiciera de guía, así les precedía hasta
que llegaron al lugar donde estaba el niño. Los magos, al ver la estrella, se
alegraron con un grandísimo gozo. Entraron en la casa y hallaron al niño Jesús
sentado en el regazo de su madre. Entonces abrieron sus tesoros y obsequiaron a
María y a José con grandes regalos. Luego cada uno ofreció al Niño una moneda
de oro. A continuación uno le ofreció oro, otro incienso y el otro mirra. Y
como estaban dispuestos a volver al rey Herodes, recibieron en sueños un aviso
de un ángel para que no lo hicieran. Pero ellos, después de adorar gozosamente
al niño, regresaron a su tierra por otro camino.
3. Libro sobre la
natividad de María
Autor: Desconocido.
Fecha
probable de composición: Siglo IX.
Lugar
de composición: Desconocido.
Lengua
original: Griego.
Fuentes:
Traducción latina conservada en manuscritos medievales posteriores al siglo X.
El
apócrifo sobre la natividad de la Virgen María es un resumen del Pseudo Mateo,
atribuido durante mucho tiempo a san Jerónimo. La Patrología Latina de Migne lo
sigue incluyendo entre las obras de este. La carta presuntamente dirigida por
san Jerónimo a los obispos Cromacio y Heliodoro, que figura como prefacio del
Pseudo Mateo, explica la insistencia de esta atribución. La época probable de
su composición, el siglo IX, es muy ajena en contenido y forma a la de san
Jerónimo.
Aunque este escrito se esfuerza por exaltar a María…
1:1 La bienaventurada y gloriosa siempre virgen María, descendiente de
estirpe regia y de la familia de David, nació en la ciudad de Nazaret y fue
educada en Jerusalén, en el templo del Señor. Su padre se llamaba Joaquín, y su
madre, Ana. Su familia paterna era de Galilea, de la ciudad de Nazaret, pero su
linaje materno era de Belén.
… curiosamente echa por tierra el dogma de la «Inmaculada
Concepción de María» pues afirma que solo Cristo nació inmaculado…
9:4 La Virgen, no por desconfiar de las palabras del ángel, sino por
el deseo de conocer cómo sucederían las cosas, respondió: « ¿Cómo puede ocurrir
esto? Pues siendo así que yo, según mi voto, nunca conozco varón, ¿cómo podré
dar a luz sin semilla masculina?». Sobre esto, le dijo el ángel: «No pienses,
María, que vas a concebir al modo humano. Porque, sin relación alguna con
varón, siendo virgen darás a luz, siendo virgen amamantarás. Pues el Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra contra
todos los ardores de la concupiscencia. Por eso, el que nacerá de ti será el
único santo, porque es
el único concebido y nacido sin pecado, que será llamado Hijo
de Dios». Entonces María, extendiendo las manos y levantando los ojos al cielo,
dijo: «He aquí la esclava del Señor, pues no soy digna del nombre de señora,
hágase en mí según tu palabra».
4. Libro sobre la infancia del Salvador
Autor: Desconocido.
Fecha
probable de composición: Hacia el siglo IX.
Lugar
de composición: Desconocido.
Lengua
original: Latín, sobre materiales en lengua griega.
Fuentes:
Manuscritos de los siglos XIII y XIV.
La notable semejanza entre este apócrifo y el Pseudo Mateo ha
hecho surgir la disputa sobre su relación y eventual prioridad, cuestión aún no
resuelta. El estilo dista mucho del ingenuo y simple de los evangelios
apócrifos más antiguos. El autor recoge los datos ya conocidos, los amplía y
los reelabora hasta darles un carácter elegante y distinguido. La presentación del
nacimiento de Jesús ofrece detalles nuevos que, en opinión de M. R. James,
dependían del antiquísimo Evangelio de Pedro, del siglo II. A este evangelio
deben atribuirse, según algunos autores, ciertas expresiones de carácter
doceta [el docetismo negaba que Cristo tuviese un cuerpo de carne,
afirmaba que el cuerpo del Señor era una apariencia, pero no carne real], como el
hecho de que el recién nacido no tenía peso ninguno y de que el niño fuera una
especie de condensación de la luz. El autor refleja la reacción de la piedad
popular frente a la creencia en la divinidad del Jesús recién nacido. Todo lo
material es ajeno a la trascendencia de un ser de naturaleza divina. Esta
realidad impone un desarrollo de los hechos totalmente alejado de las
costumbres humanas. Todo queda más allá de la capacidad y la comprensión de la
mente humana.
62. José se adelantó para llegar a la ciudad. Dejó a María con su hijo
Simeón [hijo de José], porque estaba encinta y caminaba más
despacio… 63. Haciendo un recorrido, vio un establo solitario
y se dijo: «Debo detenerme en este lugar, porque me parece albergue de
peregrinos. Y aquí no tengo ni hospedaje ni posada donde podamos
descansar». E inspeccionándolo, dijo: «La habitación es pequeña, pero
idónea para unos pobres, especialmente porque está apartada del griterío
de la gente, como para no poder molestar a una mujer en trance de parto.
Por lo tanto, es necesario que descanse en este lugar con todos los míos».
65. Dijo
entonces José a María: «Hijita mía, has sufrido muchas molestias por mi
causa. Entra, pues, y ocúpate de ti. Y tú, Simeón, trae agua y lava sus
pies, dale comida, y si tiene necesidad de alguna otra cosa, haz lo que su
alma desea». Simeón hizo lo que su padre le había mandado y la condujo a
la gruta, que con la entrada de María comenzó a tener luz solar, y se
iluminó como si fuera mediodía.
Aquí comienza el relato de la comadrona (partera), y la
influencia doceta en el relato.
73. » Cuando se acercó la hora, apareció abiertamente
el poder de Dios. La doncella estaba mirando fijamente al cielo convertida
en viña, pues ya estaba para cumplirse el término de los bienes. Y en
cuanto apareció la luz, adoró al que vio que había alumbrado. El niño
despedía resplandores a la manera del sol. Estaba totalmente limpio, y era
agradabilísimo de ver, pues solo él apareció como la paz que apacigua el
mundo entero. En la misma hora en que nació, se oyó la voz de muchos seres
invisibles que decían a la vez: “Amén”. La luz que había nacido se
multiplicó, y con la claridad de su resplandor oscureció la luz del sol.
Aquella cueva quedó repleta de una luz clara y de un perfume suavísimo.
Ahora bien, esta luz nació lo mismo que el rocío que desciende del cielo a
la tierra. Pues su perfume supera el de todos los ungüentos.
74. » Yo quedé estupefacta y llena de admiración; y el temor se
apoderó de mí. Pues tenía la mirada fija en el gran resplandor de la luz
que había nacido. Pero aquella luz fue poco a poco condensándose en sí misma y
tomó la forma de un niño. Y enseguida se hizo un niño como suelen ser los niños
al nacer. Cobré valor, me incliné, lo toqué y lo levanté en mis manos con gran
temor. Me quedé aterrada porque no tenía el peso propio de un recién nacido. Lo
examiné y comprobé que no había en él la más mínima mancha, sino que estaba
totalmente limpio en su cuerpo como ocurre con el rocío del Dios Altísimo. Era
ligero de llevar y espléndido de ver. Mientras estaba grandemente admirada
porque no lloraba como suelen llorar los recién nacidos, y mientras lo tenía en
brazos con la mirada fija en su rostro, me dedicó una gratísima sonrisa. Abrió
los ojos y
los
fijó en mí delicadamente. Al momento salió de sus ojos una gran luz como un
gran relámpago».
Textos extraídos del libro Todos los
evangelios. Traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos
evangélicos conocidos. Edición de Antonio Piñero.
Ángeles caídos, nefilin, gigantes y
demonios en la literatura apócrifa
El Libro de
los Jubileos es una de las más importantes obras pseudoepigráficas del
Antiguo Testamento, tanto por su extensión relativa como por su coherente
contenido.
Aclaración: «pseudoepigráficas» son aquellas obras falsamente
firmadas, o falsamente atribuidas, a nombre de alguien más famoso o con más
autoridad que quien las escribe. En este caso el libro de Jubileos es atribuido
por su autor (o autores) a Moisés.
«El Libro de los Jubileos recoge solo la historia desde la
creación hasta el paso del mar Rojo: ello supone reescribir casi todo lo que
cuenta el libro del Génesis a este respecto, pero desde otra perspectiva, con
interesantes adiciones y sobre todo reveladoras omisiones. Por eso se denomina
también a este libro «Pequeño Génesis». Copias de él se han encontrado entre
los manuscritos del mar Muerto.
Lo
peculiar de esta revelación es que ordena la primitiva historia del mundo y de los
antepasados de Israel siguiendo un esquema en torno al número siete: una
semana, semana de semanas, semanas de años o «jubileos». La razón de fondo para
tal proceder es la exposición de un judaísmo ordenado en torno al descanso del
sábado cada siete días, y en torno al siete como número sagrado.
El
autor -desconocido- es un judío muy observante, con muy poco afecto hacia los
paganos, y que pretende exhortar a su comunidad a una observancia a ultranza de
la ley de Moisés so pena de encontrarse con castigos divinos terribles.
Cuando
en la ficción el autor escribe sobre lo que ocurrirá en el futuro, se traslucen
alusiones a los reyes macabeos, en concreto a Juan Hircano (hacia el 110 a.C.),
de lo que se deduce que tiene que haberse compuesto al menos después de esos
años. Por ello, los comentaristas están de acuerdo en señalar para su
composición el final del siglo II a.C.
El
Libro de los jubileos se ha conservado solo en la Iglesia etíope, aunque su
lengua original es sin duda, el hebreo. Su autor tiene una mentalidad muy afín
a la de los esenios, sin que podamos afirmar con seguridad si pertenecía o no a
la secta [Entre los manuscritos del Mar Muerto se han encontrado catorce
fragmentos hebreos de varias copias de Jubileos]. En resumen, pues, el autor de
Jubileos es probablemente un sacerdote, anónimo, con un ideario básicamente
esenio, pero que no forma parte estrictamente de esa comunidad, por ser un
«protoesenio» [Es decir, un individuo que participaría en grado sumo de esa
mentalidad religiosa que habría de producir el cisma esenio, pero situado
cronológicamente antes de la separación.]
El género literario de Jubileos es claramente el de los midrasim (interpretación de la Escritura).
El autor reescribe y reinterpreta Génesis y Éxodo más algunas leyes de Levítico
y Números.» [Apócrifos del A.T. Volumen
II. DIEZ MACHO, Alejandro. Ed. Cristiandad]
Sobre
las primeras esposas de los primeros hombres
Mientras Génesis no nos dice nada sobre las primeras esposas:
Génesis 4:17 Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a
Enoc;
Génesis 4:26 También Set tuvo un hijo, que se llamó Enós, el primero
que invocó el nombre del Señor.
Jubileos afirma que Caín y Set se casaron con sus hermanas:
Jubileos 4:9 Caín tomó por mujer a su hermana Awan, que le
parió a Henoc al final del cuarto jubileo.
Jubileos 4:11 En el quinto septenario del quinto
jubileo tomó Set a su
hermana Azura como mujer, y en el cuarto le parió a Enós.
Sobre
Enoc (Henoc)
Génesis 5:22 Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén,
trescientos años, y engendró hijos e hijas.
Jubileos 4:16 …Jared tomó por esposa a una
mujer llamada Baraca, hija de Rasuel, prima suya, quien le parió un hijo
en el quinto septenario, en el año cuarto, del jubileo, al que puso de
nombre Henoc. 17 Este fue el primero del género humano nacido sobre la
tierra que aprendió la escritura, la doctrina y la sabiduría, y
escribió en un libro las señales del cielo, según el orden de sus meses,
para que conocieran los hombres las estaciones de los años, según su
orden, por sus meses. 18 El fue el primero que
escribió una revelación y dio testimonio al género humano en la estirpe
terrenal… 19 Vio en visión nocturna, en sueño, lo acontecido y lo
que sucederá, y qué ocurrirá al género humano en sus generaciones hasta el
día del juicio. Vio y conoció todo, y escribió su testimonio, dejándolo
como tal sobre la tierra para todo el género humano y sus generaciones.
Se refiere al Libro de Henoc (o Enoc según las traducciones), del
cual el nuevo Testamento recibirá alguna influencia. Recordemos que Judas lo
cita casi textualmente:
Judas 1:14 También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adam,
diciendo: ¡He aquí, vino el Señor con sus santas miríadas, 15 para ejecutar
juicio sobre todos, y probar la culpa a todos los impíos de todas las obras
impías que hicieron impíamente, y de todas las injurias que hablaron contra Él
los pecadores impíos!
1 de Henoc 1:9 He aquí que llegará con miríadas
de santos para hacer justicia, destruir a los impíos y contender con
todos los mortales por cuanto hicieron y cometieron contra él los
pecadores e impíos.
Sobre
los ángeles y los gigantes
Sobre los ángeles que prevaricaron con las hijas de los hombres
[los «vigilantes» o «custodios», son los que bajaron a la tierra para enseñar a
los humanos «leyes y justicia»]
Jubileos 4:15b…pues en sus días bajaron los ángeles
del Señor a la tierra, los llamados «custodios», a enseñar al género humano a
hacer leyes y justicia sobre la tierra.
Jubileos 4:22 [Henoc] Exhortó a los
«custodios» que habían prevaricado con las hijas de los hombres, pues habían
comenzado a unirse con las hijas de la tierra, cometiendo abominación, y dio
testimonio contra todos ellos.
Génesis 6:1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre
la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo
los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran
hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas… 4 Había gigantes en
la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios
a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes
que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
1 Henoc 6:1 En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los
hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. 2 Las vieron
los ángeles, los hijos de los cielos, las desearon y se dijeron: -Ea,
escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos… 7:1 Estos
y todos los demás, en el año 1170 del mundo, tomaron para sí mujeres y
comenzaron a mancharse con ellas hasta el momento del cataclismo. Estas les
alumbraron tres razas. La primera, la de los enormes gigantes. 2 Estos
engendraron a los Nefalim, y a éstos les nacieron los Eliud. Aumentaron en
número, manteniendo el mismo tamaño y aprendieron ellos mismos y enseñaron a
sus mujeres hechizos y encantamientos. [Versión griega]
Jubileos 5:1 Cuando los hijos de los hombres
comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los ángeles del Señor,
en un año de este jubileo, que eran hermosas de aspecto. Tomaron por
mujeres a las que eligieron entre ellas, y les parieron hijos, que fueron
los gigantes… 5. Sólo Noé halló gracia ante los ojos del Señor. 6 Se
enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, despojándolos
de todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra, donde están
presos y abandonados.
Comparar esto último con 2 Pedro 2:4 Porque si
Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno
los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio.
Jubileos 7:21 -Por estas tres causas ha ocurrido
el diluvio sobre la tierra, por la fornicación que cometieron los custodios con
las hijas de los hombres, contra lo que se les había ordenado. Tomaron por
mujeres a cuantas escogieron entre ellas, cometiendo la primera impureza, 22 y
tuvieron hijos gigantes, todos ellos descomunales, que se devoraban unos a
otros: un titán mataba a un gigante, un gigante mataba a un jayán, éste al
género humano, y los hombres, unos a otros. 23 Todos
pasaron a cometer iniquidad y derramar mucha sangre, llenándose la tierra de
maldad. 24 Luego pecaron con todas las bestias, aves, reptiles y
sabandijas, derramándose mucha sangre sobre la tierra, pues el pensamiento y la
voluntad de los hombres concebían error y maldad constantemente.
Sobre
el origen de los demonios, los nefilim (gigantes hijos de
ángeles y humanos)
Jubileos 10:1… comenzaron los demonios impuros a seducir
a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. 2 Se
llegaron los hijos a su padre, Noé, y le hablaron de los demonios que
seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. 3 Oró
así Noé ante el Señor, su Dios: … 5 tú sabes
cómo obraron en mis días tus custodios, padres de estos espíritus. A estos
espíritus que están ahora en vida enciérralos también y sujétalos en lugar
de suplicio; no destruyan a los hijos de tu siervo, Dios mío, pues son
perversos y para destruir fueron creados… 7 Entonces
el Señor, nuestro Dios, nos ordenó apresar a todos. 8 Pero llegó Mastema
(Satanás), príncipe de los espíritus, y dijo: -Señor Creador, déjame algunos de
ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande, pues si no me quedan algunos
de ellos no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres,
pues dignos son de destrucción y ruina, a mi arbitrio, ya que es grande su
maldad. 9 Ordenó Dios entonces que quedara con Mastema una décima
parte, y que las otras nueve descendieran al lugar de suplicio. 10 A uno
de nosotros dijo que enseñáramos a Noé toda su medicina, pues sabía que no se
conducirían rectamente ni procurarían justicia. 11 Obramos
según su palabra: a todos los malos que hacían daño los encarcelamos en el
lugar de suplicio, pero dejamos a una décima parte para que sirvieran a Satanás
sobre la tierra.
Henoc 15 1 Me dirigió la palabra y me dijo con su voz: -Escucha; no
temas, Henoc, varón y escriba justo, acércate aquí y escucha mi voz. 2 Ve y
di a los vigilantes celestiales que te han enviado a rogar por ellos:
Vosotros debierais haber rogado por los hombres; no los hombres por
vosotros. 3 ¿Por qué habéis dejado el cielo alto, santo y eterno,
habéis yacido con mujeres, cometido torpezas con las hijas de los hombres
y tomado esposas, actuando como los hijos de la tierra, y engendrado hijos
gigantes? 4 Vosotros, santos espirituales, vivos con vida eterna,
os habéis hecho impuros con la sangre de las mujeres, en sangre mortal
habéis engendrado, sangre humana habéis deseado, produciendo carne y
sangre como hacen los que son mortales y perecederos. 5 Por eso
les di mujeres, para que en ellas planten (sus semillas) y les
nazcan hijos de ellas, para que así no falte criatura sobre la
tierra. 6 Vosotros, por el contrario, erais al principio espirituales,
vivos con vida eterna, Inmortales por todas las generaciones del
universo. 7 Por eso no os di mujeres, pues los (seres) espirituales
del cielo tienen en él su morada. 8 Ahora, los gigantes nacidos de los espíritus y
de la carne serán llamados malos espíritus en la tierra y sobre ella
tendrán su morada. 9 Malos espíritus han salido de su carne,
porque de arriba fueron creados y de santos vigilantes fue su principio y su
primer fundamento. Mal espíritu serán sobre la tierra, y malos espíritus serán
llamados. 10 Los espíritus de los cielos en el cielo tendrán su morada, y
los espíritus de la tierra, que han nacido sobre la tierra, en ella tendrán su
morada. 11 Los espíritus de los gigantes, los nefilim, oprimen,
corrompen, atacan, pelean, destrozan la tierra y traen pesar; nada de lo que
comen les basta, ni cuando tienen sed quedan ahítos. 12 Y se
alzan esos espíritus contra los hijos de los hombres y sobre las mujeres, pues
de ellos salieron.
Las
prisiones de oscuridad de los ángeles caídos
2 Pedro 2:4 Dios no perdonó a los ángeles que pecaron; al contrario, los
precipitó en las tenebrosas cárceles del infierno, guardándolos para el
juicio. [Nueva Biblia Española]
Judas 1:6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron
su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el
juicio del gran día;
Henoc 21 Continué mi recorrido hasta el caos, 2 y vi algo
terrible: vi que ni había cielo arriba ni la tierra estaba asentada, sino (que
era) un lugar desierto, informe y terrible. 3 Allí vi
siete estrellas del cielo atadas juntas en aquel lugar, como grandes montes,
ardiendo en fuego. Entonces pregunté: -¿Por qué pecado han sido atadas y por
qué han sido echadas ahí? 5 Respondió Uriel, uno de los santos ángeles, que iba conmigo
guiándome: -Henoc, ¿por quién preguntas y por quién averiguas e inquieres
fatigándote? 6 Estas son aquellas estrellas que transgredieron la orden de Dios
Altísimo y fueron atadas aquí hasta que se cumpla la miríada eterna, el número
de los días de su culpa. 7 y de allí fui a otro lugar, aún más terrible que aquél, y vi algo
horrendo: un gran fuego que ardía y llameaba, pues en aquel lugar había una
hendidura (que llegaba) hasta el abismo, lleno de grandes columnas ígneas,
descendentes, cuya magnitud y grosor no pude ver ni conjeturar. 8 Entonces
exclamé: -¡Qué horrible es este lugar y qué angustioso de mirar! 9 Entonces me
contestó Uriel, uno de los santos ángeles, que estaba conmigo. Me dijo así:
-Henoc, ¿por qué ese temor tuyo y turbación tan grandes? (Respondí): -A causa
de este terrible lugar y a la vista de este horror. 10 Añadió:
-Este lugar es la cárcel de los ángeles, y aquí serán retenidos hasta la
eternidad.
En el período intertestamentario hay una evolución en el concepto
sobre ángeles caídos y demonios, por ello es notable el salto que se da entre
el A.T y el N.T. acerca de este tema. Mientras en el A.T. el ámbito de los
demonios estaba en directa (y casi exclusiva) relación con la idolatría pagana;
en el N.T. los demonios aparecen, no ya poseyendo ídolos o imágenes para
recibir sacrificios, sino poseyendo directamente a las personas (endemoniados).
Sin duda, aquellas personas que oyeron y vieron el actuar y
enseñar de Jesús sobre los demonios, tenían un cierto conocimiento de este tema
(sabían lo que era un endemoniado, un exorcismo o una influencia diabólica);
conocimiento que no fue tomado tanto del A.T. sino en buena medida de la
literatura extracanónica que circulaba en aquella época (sobre todo de la
literatura apocalíptica que prolifera en el S. II a.C. aproximadamente). Entre
esa literatura popular se encontraban el libro de Los Jubileos y el libro de
Henoc, que como hemos visto, tratan sobre el origen, acción y final de los
ángeles caídos y demonios, temas que los autores de los evangelios no tratan de
explicar, (no explican el origen de los demonios, si son ángeles caídos o los
espíritus de los gigantes, y en cuanto al exorcismo era desconocido en el A.T.)
lo dan como tema sabido entre sus lectores. Como hemos visto, en la literatura
apócrifa de entonces, el tema estaba bastante claro, coincidiendo entre ellos
acerca del origen de los demonios.
Artículo y recopilación de textos: Gabriel
Edgardo LLugdar para Diarios de Avivamientos 2019 – Fuentes: Apócrifos
del A.T. Volumen II y IV. DIEZ MACHO, Alejandro. Ediciones
Cristiandad – Los
Apocalipsis, 45
textos apocalípticos apócrifos judíos, cristianos y gnósticos. Antonio
Piñero. EDAF.