Biblioteca palafoxiana
Ordenadores del Universo
"Teseo vencedor del Minotauro",
fresco que decoraba una de las paredes de la Casa de Gavio Rufo, en Pompeya,
considerada una de las obras maestras del cuarto estilo. De clara influencia
helénica, el héroe aparece representado completamente desnudo. Teseo fue el
gran héroe de la región del Ática que consiguió entre muchas otras hazañas, y
con la ayuda de Ariadna, vencer al monstruo de cabeza de hombre y cuerpo de
toro.
Este fresco podemos verlo en la actualidad en el
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.
https://palios.wordpress.com/2016/05/10/teseo-y-el-minotauro/
La ciudad de Alejandría fue fundada por Alejandro Magno,
en el año de 331 a.C. Quinto Curcio Rufo, historiador romano que vivió cuatro
siglos después, durante el reinado de Claudio, señaló en su Historia de Alejandro que la fundación
tuvo lugar justo después de la visita
del héroe al santuario del dios egipcio Amón, “el Oculto”, donde el sacerdote
se dirigió a Alejandro como “hijo de Júpiter”. En aquel estado de gracia recién
adquirido, Alejandro eligió para su
nueva ciudad la franja de tierra comprendida entre el lago Mareotis y el mar, y
ordenó a sus súbditos que emigraran desde las ciudades vecinas a la nueva
metrópoli. “Hay un relato que cuenta –escribió Tufo- que después de que el rey
cumpliera con la costumbre macedonia de trazar con harina de cebada los límites
de las futuras murallas, bandadas de pájaros se abalanzaron sobre la harina
para comérsela. Muchos lo consideraron de mal agüero, pero el veredicto de los
adivinos fue que la ciudad disfrutaría de abundante población inmigrante y
proporcionaría medios de subsistencia a muchos países”.
Gente de
numerosos países se reunió efectivamente en la capital, pero fue una
inmigración distinta la que finalmente hizo famosa a Alejandría. En el año 323, a la muerte del rey, la ciudad se
había convertido en lo que hoy denominaríamos una “sociedad multicultural”,
dividida en politeumata o
corporaciones basadas en la nacionalidad, bajo el cetro de la dinastía
ptolemaica. De esas nacionalidades, la
más importante, si se exceptúa la nativa
egipcia, era la griega, para la cual la palabra escrita se había convertido en
símbolo de conocimiento y poder. “Quienes
saben leer ven dos veces mejor”, escribió el poeta ático Menandro en el
siglo IV a. C.
Aunque
tradicionalmente los egipcios habían recogido por escrito gran parte de su
actividad administrativa, quizá fue la influencia de los griegos, convencidos
de que la sociedad requería un registro preciso y sistemático de sus
transacciones, la que transformó a la ciudad
de Alejandría en un estado intensamente burocratizado. Para mediados del siglo III a.C., el flujo de
documentos en esta metrópoli empezó a ser difícil de manejar. Recibos,
presupuestos, declaraciones y permisos se hacían por escrito.
Hay ejemplos de documentos para cada clase de tarea, por
insignificante que fuera: guardar cerdos, vender cerveza, comprar lentejas
tostadas, regentar unos baños, pintar una casa. Un documento fechado en 258-257
a. C. muestra que el servicio de contabilidad de Apolonio, ministro de
finanzas, recibió 434 rollos de papiros en 33 días. La pasión por los papeles
no implica amor por los libros, pero la familiaridad de la palabra escrita
acostumbró a los ciudadanos de Alejandría al acto de leer.
Si los
gustos de su fundador pueden servirnos de indicador, Alejandría estaba
destinada a ser una ciudad aficionada a
la lectura. El padre de Alejandro, Filipo de Macedonia, contrató a Aristóteles
como tutor de su hijo, y gracias a sus enseñanzas Alejandro llegó a ser “un entusiasta
de toda clase de saberes y lecturas”; de hecho, era tan aficionado a la lectura
que rara vez estaba sin un libro. En una ocasión, en un viaje por Asia,
“desprovisto de nuevos libros”, ordenó a
uno de sus comandantes que le enviara varios; a su debido tiempo recibió la Historia de Filisto, varias obras de
Eurípides, Sófocles y Esquilo, así como poemas de Telestes y Filoxeno.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Biblia_sacra.jpg
Quizá fue
Demetrio Faléreao –erudito ateniense,
compilador de las fábulas de Esopo, crítico de Homero y alumno del celebrado
Teofrasto (también alumno y amigo de Aristóteles)- quien sugirió al sucesor de
Alejandro, Ptolomeo I, que fundara la biblioteca que haría famosa a Alejandría,
tan famosa que 150 años después de su destrucción, Ateneo de Naucratis
consideró superfluo describírsela a sus lectores: “Y acerca del número de
libros, de la creación de bibliotecas y de la colección en la sala de las
musas, ¿qué puedo decir, puesto que
están en la memoria de todos los hombres”? Es una verdadera lástima, porque
carecemos de respuestas satisfactorias a preguntas como dónde estaba
exactamente la biblioteca, cuántos libros albergaba, como se regía y a quién
corresponde la responsabilidad de su destrucción.
https://houghtonlib.tumblr.com/post/97648673962/biblia-sacra-hebraicae-chaldaice-graece-et
Hacia
finales del primer siglo a. C., el geógrafo griego Estrabón describió
Alejandría y su museo con cierto
detalle, pero nunca mencionó la biblioteca. Según el historiador italiano
Luciano Canfora,”Estrabón no menciona la biblioteca sencillamente porque no era
una habitación o edificio autónomos”, sino más bien un espacio adjunto al
templo de Serapis, en Rhakotis, el antiguo barrio egipcio. Cuando consideramos
que, antes de la invención de la imprenta, la biblioteca papal de Aviñón era la
única de Occidente cristiano que superaba los 2 000 volúmenes, empezamos a vislumbrar la
importancia de la colección de Alejandría.
Había que
acumular un gran número de libros, dado que la ambiciosa finalidad de la
biblioteca era abarcar la totalidad del saber humano. Para Aristóteles reunir
libros formaba parte de las tareas del sabio, puesto que se los necesitaba “a
manera de memorandos”. La biblioteca de la ciudad que fundara su discípulo era
sencillamente una versión más amplia de esa idea: la memoria del mundo. Según
Estrabón, la colección de libros de Aristóteles pasó a manos de Teofrasto; de
él a su pariente y alumno Neleo de Escepsis y de este a Ptolomeo II, quien la
adquirió para Alejandría.
Portadilla
con ex libris manuscrito: “De la librería del Colegio del Espíritu Santo”.
Ya en la época de Ptolomeo III ninguna persona podría
haber leído toda la biblioteca. Por decreto
real, los barcos que atracaban en Alejandría tenían que entregar los
libros que llevaran a bordo, los cuales eran copiados, y los originales (a
veces las copias) devueltos a sus propietarios, mientras que los duplicados (a
veces los originales) se incorporaban a la biblioteca. Gracias a los buenos
oficios de sus embajadores, fueron prestadas a
los Ptolomeos, para ser copiadas con gran esmero, las obras oficiales o
definitivas de los grandes dramaturgos griegos, conservadas en Atenas. No todos
los libros eran auténticos; los falsificadores, que sabían del interés
apasionado con el que los Ptolomeos coleccionaban los clásicos, les vendieron
trabajos aristotélicos apócrifos, cuya falsedad pudo demostrarse después de
siglos de investigación erudita. En ocasiones los eruditos mismos llegaron a producir falsificaciones.
Portada
alegórica, en grabado xilográfico, ambas del libro de Atanasio Kirchher, Mundus subterraneus
Utilizando el nombre de un contemporáneo de Tucídides, el
erudito Cratipo escribió un libro llamado Todo
lo que Tucídides no llego a decir, en el que se sirvió con éxito de la
prosopeya y el anacronismo, citando, por ejemplo, a un autor que había vivido
400 años después de la muerte de Tucídides.
El Vesubio.
Grabado xilográfico en el libro de Atanasio Kircher, Mundus. Sin duda
subterraneus
La
acumulación de saber no es saber. El poeta galo Décimo Magno Ausonio, varios siglos
después, se burló en sus Opúsculos de la confusión de ambas
tareas:
|
Has comprado libros y llenado estantes, oh, amante de las musas. ¿Significa eso que ya eres sabio? Si compas hoy cuerdas para instrumentos, plectro y lira: ¿Crees que mañana será tuyo el reino de la
música? |
Era
evidente la necesidad de un método que ayudara al público a hacer uso de aquel
tesoro libresco: un método que permitiera a cualquier lector encontrar el libro
específico al que le llevara su interés. Sin duda, Aristóteles tenía un sistema
personal para encontrar en su biblioteca los libros que necesitaba (un sistema
del que, desgraciadamente, nada sabemos). Pero el número de ejemplares
conservados en la biblioteca de Alejandría hacía imposible que un lector
encontrase un determinado título, excepto por verdadera casualidad. La solución
–y una nueva serie de problemas- apareció bajo la forma de un nuevo
bibliotecario, el epigramista y erudito Calímaco de Cirene.
El sol. Grabado
xilográfico en el libro de Atanasio Kircher, Mundus subteraneus.
Calímaco
nació en África del Norte hacia comienzos del siglo III a.C., y vivió en la
ciudad de Alejandría la mayor parte de
su vida, primero ejerciendo la docencia y después trabajando en la biblioteca. Fue escritor, crítico,
poeta y enciclopedista
extraordinariamente prolífico. Inició un debate aún inconcluso en nuestra época:
creía que la literatura había de ser concisa y sin adornos, y denunciaba a
quienes todavía escribían epopeyas a la antigua usanza, a quienes llamaban
gárrulos (persona muy habladora) y
obsoletos. Sus enemigos lo acusaban de ser incapaz de escribir largos poemas y
de mostrarse irremediablemente árido en los cortos. (Siglos después, aún
continuaba el debate de los modernos contra los antiguos, de los románticos
contra los clásicos, de los grandes novelistas norteamericanos contra los
minimalistas). Su mayor enemigo era su superior en la biblioteca: el
bibliotecario jefe, Apolonio de Rodas,
cuyo poema épico de 6 000 versos, la Argonáutica,
es un buen ejemplo de todo lo que Calímaco detestaba. (“Libro grande, gran
aburrimiento”, fue su lacónico resumen.) Ninguno de los dos ha encontrado gran
eco entre los lectores modernos, aunque la Argonáutica
todavía se recuerda. Ejemplo del arte de Calímaco sobrevive apenas en una
traducción de Catulo (“El rizo de Berenice”, utilizada por Pope en su Rape of the Lock).
Sin duda
bajo el ojo vigilante de Apolonio, Calímaco (no sabemos si llegó a ser alguna
vez bibliotecario director) inició la ardua tarea de catalogar la biblioteca en
continuo crecimiento. La catalogación es un oficio antiguo; hay ejemplares de otros ordenadores del universo (nombre que le daban los sumerios) entre
los restos de las bibliotecas más antiguas. Así, por ejemplo, el catálogo de
una “casa de libros” egipcia, del segundo milenio a.C., procedente de las
excavaciones de Edfu, empieza por enumerar otros catálogos: El libro de lo que encuentra en el templo,
El libro de los dominios, La lista de todos los libros grabados en madera, El
libro de la estaciones del sol y de la luna, El libro de los lugares y de lo
que hay en ellos, etc.
El sistema que Calímaco eligió
para Alejandría, más que en una enumeración ordinaria de las posesiones de la
biblioteca, parece basado en una formulación preconcebida del mundo. Toda clasificación es, en último término,
arbitraria. La que propuso Calímaco parece serlo un poco menos, dado que se
atiene a la visión del mundo aceptada por los intelectuales y eruditos de la
época, herederos de la filosofía griega. Calímaco dividió la biblioteca en estanterías o tablas
distribuidas de acuerdo con ocho géneros o temas: drama, oratoria, poesía
lírica, legislación, medicina, historia, filosofía y miscelánea. Separó las
obras más voluminosas y las hizo copiar en varias secciones más breves llamadas
libros, para tener así rollos más
pequeños que fuesen de más fácil manejo.
Calímaco no
llegó a concluir su gigantesca empresa, completada por los bibliotecarios que
le sucedieron El conjunto de las pinakoi, o catálogo completo, cuyo
título oficial era Tablas de aquellos que se distinguieron en todas las fases de la cultura,
junto con sus escritos tenía, al parecer, una extensión de 120 rollos.
A Calímaco debemos también un mecanismo de catalogación que llegaría a ser
habitual: la costumbre de ordenar los volúmenes por orden alfabético. Según el críptico
francés Christian Jacob, la biblioteca de Calimaco fue el primer ejemplo de “un
lugar utópico para la crítica, donde era posible comparar los textos, abiertos
unos al lado de otros”. Con Calímaco la biblioteca se convirtió en un espacio
organizado para la lectura.
Todas las
bibliotecas que he conocido son un reflejo de aquella otra de la antigüedad. La
oscura biblioteca del Maestro en Buenos Aires, la exquisita Huntington Library
de Pasadena, en California, rodeada, como una villa italiana, por jardines
geométricos; la venerable British Library, donde hay un sillón, donde estuvo
sentado Karl Marx cuando escribía Das
Kapital; la biblioteca con tres estanterías de la aldea de Djanet, en el
Sahara argelino, donde entre los libros en árabe vi un misteriosos ejemplar del
Candide de Voltaire en francés;
la Bibliothéque Nationale de París,
donde a la sección reservada a la literatura erótica se le llama Infierno; la
hermosa Metro Toronto Reference Library, donde se ve caer la nieve sobre los cristales
inclinados mientras se lee: todas estas reflejan, con variaciones, la visión
sistemática de Calímaco.
La biblioteca
de Alejandría y sus catálogos se convirtieron primero en el modelo de las
bibliotecas de la Roma imperial, más tarde en el de la Europa cristiana. En de Doctrina
Christiana, obra escrita poco después de su conversión en el año 387,
San Agustín, todavía bajo la influencia del pensamiento neoplatónico, argumentaba que cierto número
de palabras de los clásicos griegos y romanos eran compatibles con la doctrina
cristiana, puesto que autores como
Aristóteles y Virgilio habían “poseído injustamente la verdad” (lo que Plotino llamaba “el
espíritu” y Jesucristo el “verbo”o logos).
Con ese mismo espíritu ecléctico, la primera biblioteca de la Iglesia romana de
la que se tiene noticia, fundada en los años ochenta del siglo IV por el papa
Dámaso I en la Iglesia de San Lorenzo, contenía no sólo los libros cristianos
de la Biblia, sus comentarios y una
selección de apologistas griegos, sino también varios autores clásicos griegos
y latinos. (La aceptación de los autores
antiguos, sin embargo, estaba todavía sujeta a discriminación; a mediados del
siglo V, al hacer un comentario sobre la biblioteca de un amigo, Sidonio
Apolinar se queja de que los autores paganos se separasen de los cristianos:
los primeros cerca de los asientos reservados para los caballeros, los segundos en los
reservados para las damas.)
¿Cómo debían ser catalogados escritos tan diversos?
Los encargados de las primeras bibliotecas cristianas hacían listas de las
estanterías para registrar sus libros.
Las biblias venían en primer lugar. Luego las glosas, las obras de los padres
de la Iglesia –san Agustín a la cabeza-,
y a continuación los textos de filosofía, derecho y gramática. Los libros sobre
medicina se incluían a veces al final.
Puesto que mucho de los libros carecía de título, se les daba uno para
designarlos. A veces el alfabeto servía como clave para encontrar los volúmenes.
En el siglo X, por ejemplo, en Persia, el visir al-Sahib ibn Abbad Abd
al-Quasim Ismail, con el fin de no
separarse de su colección de 117 000 volúmenes cuando viajaba, hacía que los transportara una
caravana de 400 camellos adiestrados para caminar sin romper el orden
alfabético de los libros.
El ejemplo más antiguo de catalogación
por temas en la Europa medieval quizá sea el de la biblioteca de la catedral de
Le Puy en el siglo XI, aunque durante mucho tiempo ese tipo de catálogo no fue
la norma. En muchos casos, la división de los libros sólo respondía a razones
prácticas. En Canterbury, en los primeros años del siglo XIII, los libros de la
biblioteca del arzobispo estaban ordenados de acuerdo con las facultades que
más utilizaban. En 1120, Hugo de San Víctor propuso un sistema de catalogación que consistía en
anotar brevemente el contenido de cada libro –como en los catálogos editoriales
modernos-, y colocarlos después según la división tripartita de las artes
liberales: teorías, prácticas y mecánicas.
1570 | 43 años
Theatrum orbis terrarum
Material cartográfico impreso.
The Library of Congress. Washington
https://www.epdlp.com/pintor.php?id=2921
En 1250,
Richard de Fournival ideó un sistema de
catalogación que se basaba en un modelo hortícola. Al comparar su biblioteca con un jardín “donde sus
conciudadanos podían recoger los frutos del saber”, la dividió en tres arriates –correspondientes a la
filosofía, las artes lucrativas y la teología- y los arriates, a su vez, en varias secciones menores o areolae, cada una con un índice o tabula (semejante a las pinakoi de Calímaco) de los temas de
cada sección. Las “ciencias lucrativas”, situadas en el segundo arriate, sólo contenían dos areolae, la medicina y el derecho. El tercer arriate se reservaba
para la teología.
Dentro de
las aerolae, a cada tabula se
asignaba una cantidad de letras igual al número de libros incluidos, para poder
asignar una letra a cada uno de ellos, que se anotaba en la cubierta del libro.
Para evitar la confusión de que varios
libros fueran identificados con la misma letra. Fournival utilizaba variaciones
tipográficas y cromáticas para cada letra: un libro de gramática se
identificaba con una A mayúscula de
color rojo rosado, mientras que otro
mediante una A uncial de color
rojo amapola.
“Indiae Orientalis, Insularumque Adiacientium Typus”, del
“Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius”, edición latina de 1603 (Foto: Wikimedia Commons dominio público)
https://mymodernmet.com/es/abraham-ortelius/
Aunque la biblioteca de Fournival
estaba dividida en tres arriates, las tabulae
no se asignaban necesariamente a las subcategorías por orden de importancia,
sino a partir del número de volúmenes que cada una poseía. A la dialéctica, por
ejemplo, se le había asignado toda una tabula porque la biblioteca poseía más de
una docena de libros sobre este tema; la
geometría y la aritmética, sólo
representadas por seis libros cada una, compartían una sola tabula.
Mapa de “Islandia” por Abraham Ortelius, 1590 (Foto: Wikimedia Commons dominio público)
https://mymodernmet.com/es/abraham-ortelius/
Alrededor
de un siglo antes de que Fournival propusiera su sistema, otros estudiosos
como Graciano, el padre del derecho
canónico, y el teólogo Pedro Lombardo
habían sugerido nuevas divisiones del
saber basadas en una revisión de las doctrinas de Aristóteles, cuya propuesta
sobre la jerarquía universal de la existencia encontraban sumamente atractiva,
pero sus ideas no se tomaron en cuenta hasta muchos años después. Sin embargo,
hacia mediados del siglo XIII, la cantidad de obras de Aristóteles que había
empezado a inundar Europa (traducidas al latín a partir del árabe, al que previamente se habían traducido del griego por hombres tan sabios como Miguel
Escoto y Hermann Alemán) obligó a los
eruditos a reconsiderar la revisión que Fournival encontrara tan lógica. A
partir de 1251, la Universidad de París incorporó oficialmente las obras de
Aristóteles que habían sido
meticulosamente editadas y anotadas por
sabios musulmanes como Averroes y Avicena, sus principales intérpretes en
Occidente y Oriente.
La adopción
de Aristóteles por los árabes empieza como un sueño. Una noche, a comienzos del
siglo IX, el califa Ma´mun hijo del casi
legendario Harun al-Rashid, soñó que mantenía una conversación con un individuo
pálido, de ojos azules, frente amplia,
ceño fruncido y porte real, sentado en un alto trono. Aquel personaje era Aristóteles, y las palabras que los dos
intercambiaron en secreto lo inspiraron a ordenar a los eruditos de la academia
de Bagdad que, a partir de aquella noche, consagraran sus esfuerzos a traducir
las obras del filósofo griego.
Bagdad no
fue la única academia dedicada a
coleccionar las obras de Aristóteles y los otros clásicos griegos. En El Cairo,
la biblioteca Fatimí albergaba, antes de ser expurgada por los suníes en 1175,
más de 1 100 000 volúmenes, catalogados por materias. (Los cruzados, exagerando
con envidioso asombro, aseguraron que los infieles poseían más de tres millones
de libros.) Siguiendo el modelo alejandrino, la biblioteca fatimí contaba
además con un museo, un archivo y un laboratorio. Eruditos cristianos como Juan
de Gorza se trasladaron al sur para
utilizar aquellos recursos inapreciables. En la España islámica también hubo
numerosas bibliotecas de importancia; Andalucía sola contaba con más de 70,
entre las que la califal de Córdoba disponía de 400 000 volúmenes durante el
reinado de Al-Hakam II (961-976).
Roger
Bacon, hombre de ciencia que estudió matemáticas, astronomía y alquimia en París, el primer europeo que
describió con detalle la fabricación de la pólvora (aunque no se utilizaría
para armas de fuego hasta el siglo siguiente) y que previó cómo, gracias a la energía del sol, algún día
sería posible disponer de naves sin remeros, de carruajes sin caballos y de
máquinas capaces de volar, a comienzos del siglo XIII también criticó los
nuevos sistemas de catalogación procedentes de traducciones de segunda mano del
árabe que, en su opinión, contaminaban los textos de Aristóteles con las
enseñanzas del Islam. Bacon acusó a
eruditos como Alberto Magno y Tomás de Aquino de afirmar que habían leído a
Aristóteles sin saber griego, aunque reconocía que se podía aprender algo de
los comentaristas árabes (Avicena, por ejemplo, contaba con su aprobación y,
como hemos visto, estudiaba asiduamente las obras de Alhacén), consideraba
esencial que los lectores basaran sus opiniones en los textos originales.
En tiempos
de Bacon, las sietes artes liberales se colocaban alegóricamente bajo la
protección de la Virgen María, tal como están representadas en el tímpano sobre
el pórtico occidental de la catedral de Chartres. Para lograr esta reducción teológica, el verdadero erudito
–según Bacon- necesitaba estar plenamente familiarizado con la ciencia y el
lenguaje: para lo primero era indispensable el estudio de las matemáticas, y
para lo segundo el estudio de la gramática. En el sistema de catalogación de
Bacon (que el filósofo se proponía detallar en una enorme Opus principale enciclopédica que nunca llegó a terminar), la ciencia de la naturaleza era
una subcategoría de la ciencia de Dios. Con ese convencimiento, Bacon luchó
durante años para lograr que se
reconociera plenamente la enseñanza de la ciencia como parte del currículum
universitario, pero en 1268 la muerte del papa Clemente IV, protector del
sabio, acabó con su plan. Durante el
resto de su vida Bacon fue desdeñado por
sus colegas intelectuales; varias de sus teorías científicas se incluyeron en
la condena de París de 1277, y permaneció en prisión hasta 1292. Se cree que
murió poco después, sin imaginar que los historiadores del futuro le darían el
título de Doctor Mirabilis, reconociéndolo como el sabio para quien todo
libro tenía un sitio, y para quien todo aspecto del conocimiento humano
pertenecía a una categoría erudita que lo circunscribía.
Las
categorías que un lector aporta a la lectura y las categorías en las que se
sitúa la lectura misma –las culturas categorías sociales y políticas y las
categorías físicas en las que se divide una biblioteca- se influyen
constantemente de manera que parecen, a lo largo de los años, más o menos
arbitrarias o más o menos imaginativas.
https://lamitologiagriega.fandom.com/es/wiki/Quir%C3%B3n
Toda biblioteca es una biblioteca de preferencias, y toda
categoría elegida implica una exclusión. Después de la disolución de la
Compañía de Jesús en 1733, los libros almacenados en la casa que la Compañía
poseía en Bruselas se enviaron a la Biblioteca Real Belga, aunque por falta de
espacio suficiente para acogerlos, los libros se guardaron en una iglesia
vacía. Como el recinto sagrado estaba invadido de ratones, los bibliotecarios
tuvieron que elaborar un plan para proteger los libros. Se encargó al Secretario de la Sociedad Literaria Belga
que seleccionara los libros mejores y más útiles, y que fueran colocados sobre
las estanterías en el centro de la nave, mientras que el resto se depositó en
el suelo. Creían que los ratones irían royendo la periferia, y dejarían el núcleo intacto.
Existen
incluso bibliotecas cuyas categorías no corresponden con la realidad. El
escritor francés Paul Masson, que había sido magistrado en las colonias
francesas, advirtió que la Bibliotéque Nationale de París apenas disponía de
libros, del siglo XV en latín e italiano. Decidió remediarlo preparando una
lista de libros, en la cual sólo figuraban títulos inventados, reunidos dentro
de un nuevo apartado, que pusieron a salvo el prestigio del catálogo.
Cuando Colette, amiga suya de muchos
años, le preguntó para que servía una lista de libros que no existían, la
indignada respuesta de Masson fue: “¡Caramba! ¡No se me puede pedir que piense
en todo!”
Una sala
configurada a partir de categorías artificiales, como es el caso de una
biblioteca, sugiere un universo lógico, en el que todo tiene su sitio y su definición proviene
del sitio que ocupa. En un famoso
relato, Borges llevó el razonamiento de Bacon a sus últimas consecuencias,
e imaginó una biblioteca tan vasta como el universo. En esa biblioteca no hay
dos libros idénticos. Puesto que sus estanterías contienen todas las
combinaciones posibles del alfabeto y, por consiguiente, hileras e hileras de
indescifrables galimatías, todos los libros reales e imaginarios están presentes:
“la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el
catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la
demostración de la falacia de estos catálogos, la demostración de la falacia
del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de las Basílides, el comentario
de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a
todas las lenguas, las interpretaciones de cada libro en todos los libros, el
tratado que Beda pudo escribir (y nunca
escribió) sobre la mitología de
los sajones, los libros perdidos de
Tácito”. Al final, el narrador de Borges vagando por los
corredores que nunca se acaban, imagina que la biblioteca es parte de
otra abrumadora categoría de bibliotecas,
y que la casi infinita colección de libros es, en realidad, ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría, al paso
de los siglos, que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden. “Mi
soledad”, concluye Borges, “se
alegra con esa elegante esperanza”.
Salas,
corredores, estanterías fichas y catálogos informatizados dan por sentado que
los temas que ocupan nuestros pensamientos son entidades reales y, debido a ese
supuesto, se puede atribuir un determinado tono y valor a cierto libro.
Catalogada dentro de “ficción”, Los viajes de Gulliver, de Jonathan
Swift, es una novela humorística de aventuras; en “sociología”, es un
estudio satírico de la Inglaterra del
siglo XVIII; en “literatura infantil”,
una fábula sobre enanos, gigantes y caballos que hablan; en “fantasía”,
un precursor de la ciencia-ficción; en “viajes”, una expedición imaginaria; en “clásicos”,
una parte del canon de la literatura occidental. Las categorías son exclusivas;
la lectura no lo es, o no debería de serlo. Sea
cual fuere la clasificación
elegida, toda biblioteca tiraniza el acto de leer y fuerza al lector –al lector
curioso, al lector atento- a rescatar el libro de la categoría a la que ha sido
condenado.
Manguel, Alberto, “Ordenadores del Universo”, en Artes
de México, Edición Especial Biblioteca Palafoxiana, Diciembre de 2003,
Revista Libro núm. 68. Pp. 9-19.











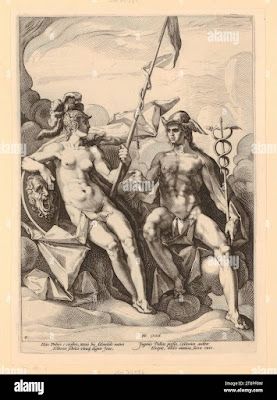





No hay comentarios:
Publicar un comentario