3
CENTRO
DOCUMENTAL
DE LA
MEMORIA
HISTÓRICA
La documentación al servicio de la represión
El caso de Manuel Azaña
Manuel Azaña. CDMH ARMERO, Carteles,541
El 3 de noviembre de 2020 se cumplieron
80 años del fallecimiento de Manuel Azaña (1880-1940) . Hombre
polifacético, fue un destacado intelectual y escritor; siendo para muchos uno
de los mejores oradores de su época.
Como es sabido, su papel durante II
República será central, ocupando diversos cargos, desde Ministro de Guerra y
Presidente del Consejo de Ministros de 1931 a 1933, a Presidente de la
República Española de 1936 a 1939. De esta última etapa se conservan en el CDMH
diversos objetos, que pueden verse en Portal de Archivos
Españoles (PARES)
Para muchos fue el símbolo de la II
República, sirvan como muestra estas palabras de Indalecio Prieto:”porque
usted personifica la República que respetan los países no aliados de Franco” (Anso,
Mariano “Yo fui ministro de Negrín”, 1976. Pág. 432). Y será esto lo que
llevará al Régimen Franquista a intentar manipular su imagen para situarlo como
la personificación del enemigo, al tiempo que lo perseguía a él y a su familia.
Manuel Azaña saludando desde el balcón.
Granollers, 1934 Septiembre. CDMH, Archivo Centelles, 1462
Sirva el caso de Azaña de ejemplo de lo
que sufrieron todos aquellos que el franquismo consideró enemigos del nuevo
orden: incautación de bienes, manipulación o la instauración de lo que el
propio Azaña había definido como una "política de venganza y de exterminio” (Juliá,
Santos “Persecución en el exilio”, 2017. Pág. 2)
1. Comienza la guerra
Para Azaña, la guerra significó el
fracaso de su intento de racionalizar la política española, la vida pública del
país y hacer cumplir el respeto a la ley. Muchos historiadores están de acuerdo
en indicar que la guerra supuso para el todavía presidente “una
auténtica tragedia, un drama personal sin paliativos (…). No se sobrepone nunca
y, sin embargo, se esfuerza por seguir razonando cuando la quiebra de la razón
es absoluta” (Reig Tapia, Alberto “La Tragedia de
Manuel Azaña”, 1988. Pág. 58
Ejemplo de ello son sus discursos
durante este período. Así destaca el pronunciado en el Ayuntamiento de
Barcelona el 18 de julio de 1938 que finaliza con las ya célebres palabras:
“Paz, Piedad y Perdón”.
Discurso
pronunciado en el A. de Valencia en enero de 1937. CDMH, Biblioteca, F-02909,1
Discurso pronunciado en el Ayuntamiento
de Madrid, el día 13 de noviembre de 1937. CDMH, Biblioteca, F-12095
Discurso pronunciado el día 18 de Julio
de 1938. CDMH, Biblioteca, F-00944
Muchos de los discursos anteriores y algunas de sus obras
literarias que se conservan en el CDMH, proceden de las requisas que los
servicios de recuperación documental franquistas efectuaron en las diferentes
sedes de la España republicana según avanzaba la guerra. Una relación de
algunas de ellas las podemos ver en la Ficha que figura más abajo,
perteneciente al Fichero General de los Servicios Documentales de Presidencia
de Gobierno.
Ficha de Manuel
Azaña. CDMH, Fichero nº 5 de la Sección Político Social
2. El exilio
Para muchos, Azaña había dado por
perdida la guerra desde septiembre de 1936 cuando se impuso la política de no
intervención. Por ello, cuando inicia su camino al exilio el 5 de febrero de
1939 acompañado de su familia, sabe que no volverá; presentando su dimisión
como presidente de la República el 27 del mismo mes (ver pieza del mes de
Diciembre del AHN) [Enlace. Desde ese momento, el
ya expresidente y su familia iniciarán un periplo por suelo francés (residirá sucesivamente
en un pueblo de la Alta Saboya, en la Embajada española en París, en
Pyla-sur-mer y en Montauban), condicionado por el inicio de la II Guerra
Mundial y la invasión alemana.
La situación de Azaña y su familia fue
empeorando ante la amenaza que suponía la Gestapo y la presión del régimen
franquista para llevarlo a suelo Español. Aunque no consiguió su extradición,
presionó al régimen de Vichy para que no le permitiera moverse y así evitar su
marcha a México. Prueba de ello, es el telegrama que sigue del Embajador
Español J. Félix de Lequerica.
Telegrama: Azaña vigilado. CDMH, Archivo de la Fundación Nacional
Francisco Franco, 27087
Todo ello a pesar de que la actividad
de Azaña en el exilio se centró en su obra literaria, y que su actividad política
fue prácticamente nula, a lo cual habría que añadir que su salud se fue
deteriorando considerablemente. O al menos esto es lo que se desprende de la
correspondencia que mantiene durante esta época con diferentes personalidades. Destaca
la relevancia política de la primera, pues en ella Azaña explica sus motivos
para no firmar un manifiesto con el Lendakari Aguirre y el Presidente de la
Generalitat, Companys, además de algunas impresiones sobre la República.
Carta de Manuel Azaña a Carlos Esplá, 25-04-1939.
CDMH, Archivo Carlos Esplá, Epistolario general. Letra A, Incorporados 56.
3. La “política de venganza”
En paralelo a la presión que el régimen
ejercía en Francia sobre Azaña, el 31 de agosto de 1939 comienza la incoación
de diversos procedimientos judiciales contra el expresidente y su familia a
través del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid,
jurisdicción creada meses antes por la Ley de 9 de febrero de 1939 de
Responsabilidades Políticas.
Expediente de Manuel Azaña. CDMH, Tribunal Regional de
Responsabilidades Políticas, 42.02681
Expediente de
Cipriano Rivas. CDMH, Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas,
75/01143
En la tramitación de este expediente nº
213/ 1939 (consultar expediente completo aquí) comienzan a sentarse
las bases de todos los tópicos con los que posteriormente el régimen se
referirá al expresidente. Así por ejemplo en un Informe de 1939 (ver imágenes 8
y 9 del expediente) podemos ver como entre otras muchas cosas se alude a defectos
inconfesables que mostraría desde joven, como los socialista lo habría
convertido en un mito representativo de la República o a su responsabilidad en
el suceso de Casas Viejas. Se decidirá también el embargo de todos sus bienes
en enero de 1940. La sentencia en firme no llegará hasta el 28 de abril de
1941, cuando se le declare culpable y se le imponga una multa.
En su cruzada contra la masonería, el
régimen también irá incautándose y acumulando documentación procedente de
logias y de miembros de las mismas en la denominada Sección
Especial, creando diferentes tipos de expedientes. En el caso concreto de
Azaña, conservamos su expediente personal que consta de unos 30 documentos
entre los que se mezclan documentación de logias, recortes de periódicos, solicitudes
de antecedentes por diversos tribunales, denuncias contra su persona, etc.
Antecedentes de Manuel Azaña. CDMH,SE, MASONERIA,A,C.200,EXP.5
Ficha del Expediente Personal de Manuel
Azaña. CDMH, Fichero Masónico de la Sección Especial
Carta de la Respetable Logia Rectitud a
Manuel Azaña. CDMH, SE,MASONERIA,A,C.200,EXP.5
En paralelo a lo anterior el régimen
seguirá incautándose de toda la documentación posible sobre el ex-presidente,
como será el caso de sus diarios (que dará origen al episodio conocido
como “Cuadernos Robados y su Archivo. De
esto último tenemos constancia a través de un Expediente conservado en el
centro, del que hemos extraído un Informe de 1940 donde se comunican los
apartados en los que se ha organizado el archivo, si bien en el resto de
documentación del expediente no se aclara cual será el paradero definitivo del
conjunto.
Informe de 26 de julio de 1940. CDMH, DNSD,
CORRESPONDENCIA,EXP.22-2
Por último, se inicia un nuevo proceso
ante el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo. En
este caso, se le declarará culpable de los cargos pero será sobreseído por
extinción de la responsabilidad penal al haber muerto el acusado.
Expediente de
Manuel Azaña. Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el
Comunismo. CDMH, TERMC, EXP. 490
Expediente de Manuel Azaña. Tribunal Especial
para la Represión de la Masonería y el Comunismo. CDMH, TERMC, EXP. 490
Sentencia de
9-01-1942. CDMH, TERMC, EXP. 490
4. Fallecimiento en el exilio
Azaña y su mujer pasaron sus últimos
meses bajo protección de la delegación diplomática mexicana en el Hotel de Midi
en Montauban evitando así un posible secuestro para ser llevado a España como le
sucediera entre otros a su cuñado Cipriano Rivas Cherif.
Finalmente y tras sufrir una recaída de
un infarto cerebral, fallecía el 3 de noviembre de 1940. El entierro de
carácter civil tuvo lugar dos días después y fue costeado por la delegación
mexicana, mientras el gobierno de Pétain prohibía que se hiciera un funeral con
honores de jefe de estado.
La repercusión de su muerte en la
prensa no se hizo esperar. Por un lado, la prensa afín al régimen franquista
centrará sus escritos en la cuestión religiosa contraponiendo su
arrepentimiento final con su política anticlerical a modo de moraleja. Mientras
la prensa afín a la República se centrará en poner en valor su figura.
Artículo de La Voz de España.
CDMH,SE,MASONERIA,A,C.200,EXP.5
Recorte de Prensa. CDMH, Archivo Carlos Esplá,
Epistolario general. Letra A, Incorporados
Bandera de la Segunda República
Española en el entierro de Manuel Azaña.
CDMH, BANDERAS, 5
“(…) más tarde o más pronto se hablaría
de nuevo de él, despojado de la idolatría incondicional de algunos y del odio
feroz de otros, tendría su lugar en la historia”
(Santos Juliá “Vida y tiempo de Manuel Azaña”,
2009. Pág. 468)
El proceso de Burgos, medio siglo después
Su rastro en el Centro Documental de la
Memoria Histórica
A finales de los años cincuenta, un
grupo de jóvenes vascos, que se veían a sí mismos como herederos directos del
Sabino Arana más radical y de los combatientes nacionalistas de la Guerra
Civil, crearon Euskadi Ta Askatasuna
(País Vasco y Libertad, ETA), como
movimiento revolucionario de liberación nacional. Influidos por las corrientes
anticoloniales de la época, apostaron por la violencia para provocar a la
dictadura franquista (Gaizka Fernández Soldevilla, “El simple arte de matar”).
Tras las primeras víctimas mortales en
1968, la dura respuesta del régimen se apoyó en la normativa para la represión
del bandidaje y el terrorismo (ver BOE) Tan exhaustiva fue la persecución,
que en abril de 1969 la dictadura logró desarticular la cúpula de la
organización terrorista, juzgada en el proceso de Burgos (diciembre de 1970).
Medio siglo después seguiremos el
rastro de este crucial juicio gracias a los testimonios conservados en el
Centro Documental de la Memoria Histórica, en especial los acumulados por la
Jefatura del Estado.
1. Un proceso ejemplarizante
En la captura de los dirigentes etarras
vio el régimen franquista la oportunidad de aplicar un castigo que sirviera de
aviso a la oposición. Para ello encartó a todos los detenidos en un solo juicio
sumarísimo (31/69), solicitando seis penas de muerte y más de setecientos años de
prisión para el conjunto de los diez y seis procesados. Craso error desde el
punto de vista político, pues favoreció una gran repercusión internacional que,
como veremos, condicionará su resolución.
No obstante, diversos sectores de la
dictadura percibieron la equivocación y rechazaron este consejo de guerra
colectivo, incluida una parte del Ejército con el general García-Valiño a la
cabeza, que apostaba por llevar a los reos ante la jurisdicción ordinaria.
Resumen de prensa que alude a una carta del general García Valiño
criticando el sumarísimo. AFNFF, 16955, 1.
2. La instrumentalización del juicio
La vista pública comenzó en la Sala de
Justicia de la VI Región Militar (Burgos), el 3 de diciembre de 1970. Los
abogados defensores, entre los que se encontraban Peces-Barba, Txiqui Benegas o
Juan Mari Bandrés, conscientes de su resonancia, enfocaron el litigio como un
proceso contra la causa nacional vasca.
Para aumentar la tensión/repercusión de
sus sesiones, no faltaron golpes de efecto orquestados previamente, como el
canto del Eusko gudariak, el himno del soldado vasco, al que
respondieron torpemente los miembros del tribunal y fuerzas de seguridad
esgrimiendo sus armas reglamentarias.
Buena parte de la resonancia del
proceso hay que atribuirla a la cobertura mediática. Radio España Independiente
(La Pirenaica) es un claro ejemplo por la atención que le prestó. Esta emisora
(1941-1977), dependiente del Partido Comunista de España, tenía una notable
difusión, clandestina por supuesto, en todo el país. El CDMH conserva los
guiones de las emisiones e, incluso, una grabación con un fragmento del
interrogatorio durante la vista oral. Emisión de Radio España Independiente que
incluye un fragmento del interrogatorio durante la vista oral. SI, 2890.
Guion de Radio España Independiente (La Pirenaica) sobre los
momentos finales de la vista oral. REI, 564
3. La reacción de la oposición interior y exterior
En efecto, el juicio sumarísimo suscitó
una oleada de solidaridad, tanto a nivel nacional como internacional. En el
interior, numerosas protestas y peticiones de libertad recorrieron todo el país.
Por su activismo destacarán figuras de dispar sesgo ideológico como Gil-Robles,
Ruiz-Jiménez o Tierno Galván. No faltó, tampoco, la petición de clemencia por parte
de la Conferencia Episcopal.
La dictadura atribuyó las protestas al
comunismo, declaró el estado de excepción y planificó “espontáneas”
manifestaciones de adhesión a través de las organizaciones del Movimiento
Nacional, el partido único del régimen.
Resumen de prensa que recoge las protestas
por el juicio en el interior de España. AFNFF, 16955, 4.
Recorte de un
editorial de El Alcázar, diario controlado por el régimen franquista. AFNFF,
2377, 5.
También el proceso de Burgos encontró
abundante eco en la prensa europea y norteamericana, despectivamente tildada
por los corifeos del franquismo como campaña de los tradicionales enemigos de
España, siempre alerta (Ángel Ruiz Ayúcar, Crónica agitada de ocho años
tranquilos). Hasta el célebre pensador existencialista Jean Paul Sartre hará
patente su apoyo a los encausados en el prólogo que compuso para el libro de
Gisèle Halimi, Le procès de Burgos.
A fin de incrementar la difusión del
juicio, otra rama de la organización terrorista secuestró al cónsul alemán en
San Sebastián con el vano propósito de canjearlo por los encajetados.
Conscientes de su fracaso, pronto será puesto en libertad.
4. La conmutación de las penas
Una vez concluida la vista, y tras
deliberación, el 28 de diciembre de 1970 se hizo pública la sentencia. Seis de
los procesados fueron castigados con la pena capital (tres de ellos condenados
a sendas penas de muerte cada uno). Apenas dos días después, Franco conmutó las
penas de muerte por cadenas perpetuas (un máximo de treinta años según la
legislación penal española) para no deteriorar aún más la imagen del régimen.
Encabezamiento de la sentencia. AFNFF, 2889, 3.
Fragmento de la
carta del diplomático Garrigues Díaz-Cañabate al general Franco, felicitándole
por la conmutación de las penas de muerte. AFNFF, 1494, 2
Uno de los condenados a muerte, Eduardo
(Teo) Uriarte, liberado en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977,
cofundará poco después Euskadiko Ezkerra
y más tarde la Fundación para la Libertad. Un ejemplar de sus memorias forma
parte de la rica biblioteca del CDMH.
Así mismo, en nuestra biblioteca
especializada puede consultarse otro testimonio de los protagonistas, el
estudio que sobre el proceso redactó Kepa Salaberri (pseudónimo de Francisco
Letamendia), abogado defensor de una de las procesadas. El libro fue publicado
en Francia por Ruedo Ibérico, la editorial de los exiliados españoles
(1961-1982), cuya producción circulaba furtivamente por España.
Memorias de Eduardo (Teo) Uriarte, uno de los
condenados a la pena capital en el consejo de guerra de Burgos. B-8507
Estudio sobre el proceso redactado por Kepa
Salaberri (pseudónimo de Francisco Letamendia), uno de los abogados defensores.
B-18984
Epílogo
Cincuenta años después, parece evidente
que el resultado del juicio fue una derrota moral y política para el régimen
franquista, que puso en evidencia su lenta descomposición (John Sullivan, El
nacionalismo vasco radical). Aquel proceso, planificado por la dictadura como
escarmiento, reflotó a una organización terrorista minada por las disensiones
internas, colocó a ETA entre las fuerzas más relevantes del antifranquismo y la
hizo visible a nivel internacional (John Hollyman, “Separatismo revolucionario
vasco”).
Los documentos que se conservan en
nuestro centro muestran la propaganda que generó el sumarísimo, así como la
completa información que recibía directamente la Jefatura del Estado. Hoy todos
ellos se encuentran a disposición de los ciudadanos.
Pegatina que solicita la amnistía para los
presos. Colección Fernando Iñigo Aristu. Incorporados, 1603, 1122r.
Los carteles del CDMH que celebran el Día Internacional de la Mujer
CIFFE_CARTELES,2767
El 8 de marzo se conmemora el Día
internacional de la mujer. Celebrado por la ONU desde 1975 y proclamado por
asamblea en 1977, encuentra su origen en las manifestaciones surgidas
especialmente en la Europa del siglo XIX, reclamando el derecho al voto de las
mujeres, mejoras en sus condiciones laborales e igualdad entre los sexos.
El hecho de que este día se celebre el
8 de marzo está estrechamente vinculado a los movimientos feministas durante la
Revolución Rusa de 1917, concretamente a la huelga de mujeres pidiendo “paz y
pan”, celebrada el 23 de febrero (8 de marzo en el calendario gregoriano). Ya
terminada la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a celebrarse en
muchos países incluso antes de ser reconocido por la ONU.
CIFFE_CARTELES,2787
CIFFE_CARTELES,3100
1. El 8 de marzo en el CDMH
El CDMH se suma, en este espacio de
memoria a dicha conmemoración que este año 2021 lleva como tema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, con una
pequeña muestra de los aproximadamente 100 carteles dedicados a este día
procedentes del fondo documental del Centro de Investigación y Formación
Feminista (CIFFE).]
Sirva este fragmento de memoria para
dar algo de visibilidad a la lucha feminista de las generaciones anteriores,
que con mayores retos que la nuestra, pusieron las primeras losas para que las
generaciones futuras camináramos por senderos menos agrestes.
CIFFE_CARTELES_2888
CIFFECARTELES_2862
2. El Centro de Investigación y Formación Feminista
(CIFFE).
El CIFFE fue creado en 1983 a iniciativa
de la Federación de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán y tenía como fines la
formación, estudio, debate, documentación e investigación del feminismo. Para
ello, se estructuró en tres áreas de trabajo: Un área de cultura y seminarios,
encargada de organizar gran variedad de actividades y proyectos. Un área de
estudios sociológicos y, finalmente, un área de documentación e investigación,
encargada de recopilar todo tipo de materiales relacionados con el feminismo y
con la historia del feminismo en España.
CIFFE_CARTELES,
3092
CIFFE_CARTELES,
2790
3. Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres Flora
Tristán.
Este fondo además, se completa con la
documentación de su antecesora la Federación Provincial de Asociaciones de Amas
de Casa Flora Tristán que en 1980 cambió su nombre por el de Federación
Provincial de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán. Fue fundada en Madrid en
1976 como resultado de la unión de las distintas asociaciones de amas de casa
organizadas desde 1969 en los distintos barrios y distritos de Madrid. La
Federación llegó a agrupar a una treintena de estas asociaciones dotadas de
total autonomía en su funcionamiento. La utilización del término amas de casa
era en aquellos años un requisito obligatorio para obtener el reconocimiento
legal de las asociaciones de mujeres.
CIFFE_CARTELES,2531
CIFFE_CARTELES,
2779
4. Referencias para el estudio del feminismo
La consulta de este fondo se hace
imprescindible para la investigación de la reivindicación de la causa
feminista, manifestada en numerosas actuaciones que abarcan desde 1975 hasta
los primeros años del siglo XXI. En él podemos encontrar una amplia variedad de
tipologías documentales en distintos soportes y formatos, desde documentación
administrativa en papel hasta material audiovisual con entrevistas,
documentales y filmografía. Completan la colección, una amplia biblioteca y
hemeroteca con casi 4000 referencias especializadas, además de material gráfico
como fotografías y los ya mencionados carteles, cerca de 900, de una extensa
temática dedicada a la mujer, procedentes de actividades y campañas de
concienciación de diversas asociaciones
CIFFE_CARTELES, 2852














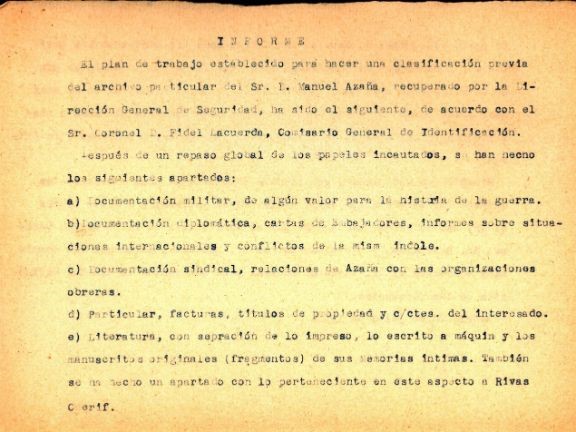










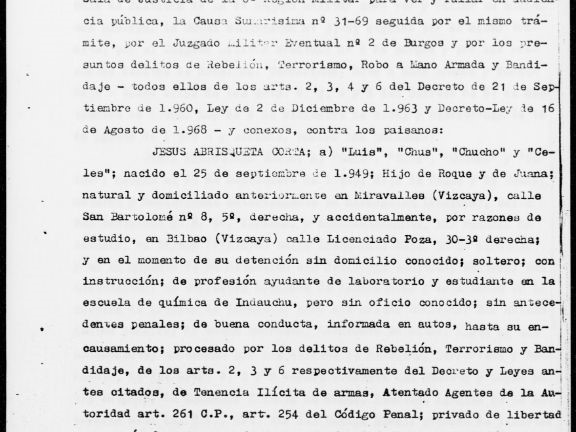


















No hay comentarios:
Publicar un comentario